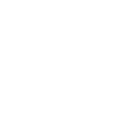El monográfico de esta semana del suplemento "Cultura/s" de La Vanguardia trata sobre la evolución del estudio de la historia, no creo que pueda resumir demasiado bien su contenido, pero me parece una lectura muy interesante pero inquietante para los que nos gusta la historia sin estar en contacto con sus vanguardias.
------------------------------------------------------
Una historia para el s. XXI
La historia vive un periodo de gran evolución y desarrollo. Nuevas figuras lanzan una mirada renovadora y global sobre nuestro mundo y la evolución de sus sociedades. Adentrarnos en la obra de estos historiadores nos brinda ejemplos de conducta y de compromiso social, en los que participan otros agentes, como los cineastas, que se interesan por el proceso
La realidad supera siempre a la ficción, es más compleja, atractiva, fascinante, maestra de vida. Pero no siempre ocurre que las personas a quienes se les suponen vastas lecturas tienen presentes a los historiadores del siglo XXI
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC - 03/05/2006
Nada mejor que leer un buen libro de historia. La realidad supera siempre a la ficción, es más compleja, atractiva, fascinante, maestra de vida. Pero no siempre ocurre que las personas a quienes se les suponen vastas lecturas tienen presentes a los historiadores que marcan la pauta del siglo XXI. A veces se conforman con nombres famosos, hoy obsoletos, pues la historia es una disciplina viva que como otras con su misma creatividad -también la física nuclear, la biología o la matemática- han cambiado radicalmente en los últimos veinte años. Conviene conocer esa nueva historia pues ella nos puede iluminar un futuro más sosegado. Pueden ser libros formativos para los ciudadanos de una época abierta y responsable, al proporcionar modelos de conducta, paradigmas morales y ejemplos de compromiso social que renovarán el tesoro de los saberes olvidados.
Al leer las narraciones maestras del pasado, expuestas sin acritud, de forma ponderada y juiciosa, como se suele hacer hoy, encontramos bastantes motivos para sentirnos ciudadanos del mundo, verdaderos cosmopolitas, rechazando la indignidad con tanta firmeza como la impostura y el cinismo en los modos de administrar la herencia recibida. Por eso, en la vida de todo ciudadano, debería haber un tiempo dedicado al aprendizaje de las herramientas que nos hacen comprender las civilizaciones y las individualidades de ayer, nuestros mejores espejos para limitar la pretensión de creernos el centro del mundo. La perspectiva ofrecida por el actual conocimiento de la historia es una garantía de cambio social, de progreso ético y de permanente implicación en el porvenir medioambiental de la tierra; además, y no en menor medida, le hará comprender el valor de la sorpresa y los descubrimientos ocasionales. Este reto en consecuencia forma parte de los desafíos del nuevo milenio, y afecta tanto a los autores clásicos que configuraron la manera de pensar de los historiadores actuales, como a los autores de más rabiosa actualidad. Si leemos a Gibbon, Burchkhardt o Braudel, no debemos olvidar que eso mismo lo llevan a cabo hoy Ginzburg, Schama o Spence. La preocupación por el papel de la política, el fundamento cultural de los gestos cotidianos o el error en las decisiones gubernamentales se entenderán muchísimo mejor si completamos la educación del siglo XX con la que se propone para el siglo XXI. Carece de sentido la aceptación de las novedades procedentes de la medicina, la biología o la farmacología, y al mismo tiempo mostrarse recelosos antes las sugerencias de un cambio en el punto de vista sobre el pasado.
La historia no es un monumento inmóvil, tejido de forma indeleble por unos pretendidos padres fundadores, cuyo legado no puede tocarse. Además de que resulta inapropiado para una generación, como la mía, que observó a sus maestros (lo pude comprobar personalmente en el caso de Roberto López revisando a Henri Perenne o de Georges Duby superando a Marc Bloch) con un sentido crítico, de respeto pero también de deseo de superar algunos de sus viejos hábitos. Si leo Paisaje y memoria de Schama o Mujeres de los márgenes de Natalie Zemon-Davis no puedo menos que pensar cómo esos nuevos métodos de introspección al pasado han renovado nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos. Aquí reside el valor educativo que el aprendizaje de la historia tiene para una sociedad de la información y de la inteligencia emocional.
La lectura de un buen libro de historia nos prepara para posicionarnos mejor ante las responsabilidades cívicas. Por eso la educación de nuestros jóvenes debería comenzar con el fomento de tales lecturas. Aquí existe sin embargo un problema imposible de eludir. ¿Cómo van a tener acceso a esos libros si la mayoría de los docentes los desconoce? Por eso nunca será suficiente el reclamo auna reforma profunda de nuestro sistema de enseñanza, desde la escuela a la universidad, en todo lo referente al estudio de la historia; hoy inscrita en ese cajón extraño llamado sociales que no gusta a ningún espíritu libre. Cuando llegan a la universidad con la sensación de que la historia es eso que les han enseñado en la escuela (la escuela de verdad, la única que conocen) y quieren profundizar en ello, las facilidades son para quienes no cambian esos entumecidos procedimientos. Un mecanismo burocrático, que haría palidecer a las pesadillas de Kafka, favorece esa parasitaria línea de actuación al servicio del dogma, insensible a lo que ocurre en el mundo real, sujeto a unas normas de reproducción administrativa. Nuestro país se aleja de las maneras de hacer historia de los países de su entorno económico, social y cultural. Estamos a punto de convertirnos en una colonia cultural consumista de la historiografía foránea como ocurrió en los peores tiempos del franquismo: una época en la que la lectura de los libros de Braudel, Duby, Le Goff y otros cuestionaba las explicaciones en las aulas y los proyectos de investigaciones de los mandarines que en privado tachaban esos trabajos de modas pasajeras frente a lo eterno que ellos representaban. Yen parte tenían razón, pues la casta burocrática se ha reproducido hoy, en un país sin embargo que está a años luz de aquel régimen de grises y de impedimentos a la creación. Naturalmente eso ocurre cuando un sistema se vuelve sordo y ciego ante lo cambios producidos a su alrededor: se cosifica como se hubiera dicho en el teatro de los años cuarenta. Si no se favorece el espíritu innovador, si la historia está sometida a la burocracia administrativa y a las veleidades del poder público, no hay nada que hacer: no se recomiendan los buenos libros de los buenos historiadores del siglo XXI para no cuestionar la idea que de la historia tiene el gobernante de turno, que a lo sumo le llega un eco lejano de cuando estudió hace veinte o treinta años con unos métodos donde dominaba la historia inmóvil, la lucha de clases, el precio del trigo, las nóminas de los sargentos y otros lugares comunes del espíritu revolucionario tan entrañable en lo personal como premioso en lo metodológico. Esa manera está todavía en la escuela: quizás ya no se plantee en serio conocer a Leonardo da Vinci como una respuesta a los conflictos de la lana en Florencia, como se hacía en mi universidad en los años setenta, pero aún se siguen utilizando en los centros escolares manuales y fichas pedagógicas en las que se muestra a los adolescentes frases perentorias, sin ninguna razón de ser, salvo la pereza administrativa, cuya historia no es más que una sucesión de tópicos que van desde la identificación de la Edad Media y el feudalismo, como proponían los manuales de la extinta Unión Soviética, hasta la afirmación políticamente correcta de que la cultura árabe de al-Andalus era muy superior a la cristiana de su tiempo, una idea afín a Lawrence de Arabia, y que hoy provoca sonrisas entre los medievalistas, y así hasta miles de ejemplos más, cuya mención convertiría el listado en una historia de la necedad.
La escuela primero y la universidad después está obligada a dar a los jóvenes los instrumentos necesarios para adquirir una educación acorde con su tiempo, la primera década del siglo XXI, que es el tiempo del mp3 y de las aventuras de Potter, pero que una administración perezosa (y perversa, diría Michel Foucault) quiere convertirlos en los tiempos del botellón, de ejercicios espirituales en ismos exóticos y otras lindezas por el estilo, financiadas con fondos públicos de los impuestos de los ciudadanos, cuando no en operaciones de blanqueo de dinero, cuyo único fin es el desprestigio de los jóvenes, un colectivo brillante en sus anhelos, robusto en sus sueños, provocador en sus planteamientos, que no atiende consignas gastadas; un colectivo cuya identidad sería más firme si supiera encontrar en la educación de la historia un cauce para la vida futura. Esta sugerencia se puede formular con la calma interior que dan los años, pero también se puede hacer con la irritada insatisfacción al comprobar cómo se malogra toda una generación sin hacer nada para remediarlo, confirmándose una vez más la juiciosa observación de Henry Adams: "A lo largo de la historia humana, el desperdicio de la inteligencia ha sido abrumador y, como esta narración trata de demostrar, la sociedad ha conspirado para promoverlo".
No puedo imaginar una época sin su propia historia. Ya lo decía el irreprochable historiador R.G. Collingwood, "cada nuevo historiador no contento con dar respuestas nuevas a viejas preguntas debe revisar las preguntas mismas." Esa es la tarea en la que estamos empeñados muchos hombres y mujeres en todo el mundo sin reposo, sin atajos, con precisión, con rigor, lejos de cualquier impostura y devoción a causas espurias. Uno de los retos del historiador del siglo XXI es consigo mismo, con su imaginación moral, con su capacidad de combinar aspectos diversos de la vida humana, consciente de que su oficio no es una isla en medio de otras islas, sino un trozo de tierra fértil gracias a que está en relación con otras tierras tan fértiles y creadoras como el suyo. El historiador retorna así a la sociedad lo que ha recibido de ella, al hacerles entrega a los conciudadanos del conocimiento adquirido en los largos años de aprendizaje, en contacto con documentos difíciles, en lenguas imposibles y caligrafías cuyo desciframiento exige a veces toda una vida. Percibe en ese momento la verdad de su trabajo y convierte el esfuerzo personal en un servicio a la comunidad.
Otro de los retos del historiador del siglo XXI muestra que nunca se doblegará a ninguna dictadura, a ningún ritual de tinieblas, a ninguna inquisición por enmascarada que venga; tratará de educar no de divertir, y hacerlo por los medios que el siglo XXI ha puesto a su alcance: la escritura en primer lugar, pero también los medios audiovisuales, incluida la televisión, una herramienta eficaz si sabemos sacarla de su actual deriva. Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, responderé que ese esfuerzo en bien poco si tenemos en cuenta que nuestro futuro depende de cómo se escriba el pasado.
------------------------------------------------------
Una historia para el s. XXI
La historia vive un periodo de gran evolución y desarrollo. Nuevas figuras lanzan una mirada renovadora y global sobre nuestro mundo y la evolución de sus sociedades. Adentrarnos en la obra de estos historiadores nos brinda ejemplos de conducta y de compromiso social, en los que participan otros agentes, como los cineastas, que se interesan por el proceso
La realidad supera siempre a la ficción, es más compleja, atractiva, fascinante, maestra de vida. Pero no siempre ocurre que las personas a quienes se les suponen vastas lecturas tienen presentes a los historiadores del siglo XXI
JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC - 03/05/2006
Nada mejor que leer un buen libro de historia. La realidad supera siempre a la ficción, es más compleja, atractiva, fascinante, maestra de vida. Pero no siempre ocurre que las personas a quienes se les suponen vastas lecturas tienen presentes a los historiadores que marcan la pauta del siglo XXI. A veces se conforman con nombres famosos, hoy obsoletos, pues la historia es una disciplina viva que como otras con su misma creatividad -también la física nuclear, la biología o la matemática- han cambiado radicalmente en los últimos veinte años. Conviene conocer esa nueva historia pues ella nos puede iluminar un futuro más sosegado. Pueden ser libros formativos para los ciudadanos de una época abierta y responsable, al proporcionar modelos de conducta, paradigmas morales y ejemplos de compromiso social que renovarán el tesoro de los saberes olvidados.
Al leer las narraciones maestras del pasado, expuestas sin acritud, de forma ponderada y juiciosa, como se suele hacer hoy, encontramos bastantes motivos para sentirnos ciudadanos del mundo, verdaderos cosmopolitas, rechazando la indignidad con tanta firmeza como la impostura y el cinismo en los modos de administrar la herencia recibida. Por eso, en la vida de todo ciudadano, debería haber un tiempo dedicado al aprendizaje de las herramientas que nos hacen comprender las civilizaciones y las individualidades de ayer, nuestros mejores espejos para limitar la pretensión de creernos el centro del mundo. La perspectiva ofrecida por el actual conocimiento de la historia es una garantía de cambio social, de progreso ético y de permanente implicación en el porvenir medioambiental de la tierra; además, y no en menor medida, le hará comprender el valor de la sorpresa y los descubrimientos ocasionales. Este reto en consecuencia forma parte de los desafíos del nuevo milenio, y afecta tanto a los autores clásicos que configuraron la manera de pensar de los historiadores actuales, como a los autores de más rabiosa actualidad. Si leemos a Gibbon, Burchkhardt o Braudel, no debemos olvidar que eso mismo lo llevan a cabo hoy Ginzburg, Schama o Spence. La preocupación por el papel de la política, el fundamento cultural de los gestos cotidianos o el error en las decisiones gubernamentales se entenderán muchísimo mejor si completamos la educación del siglo XX con la que se propone para el siglo XXI. Carece de sentido la aceptación de las novedades procedentes de la medicina, la biología o la farmacología, y al mismo tiempo mostrarse recelosos antes las sugerencias de un cambio en el punto de vista sobre el pasado.
La historia no es un monumento inmóvil, tejido de forma indeleble por unos pretendidos padres fundadores, cuyo legado no puede tocarse. Además de que resulta inapropiado para una generación, como la mía, que observó a sus maestros (lo pude comprobar personalmente en el caso de Roberto López revisando a Henri Perenne o de Georges Duby superando a Marc Bloch) con un sentido crítico, de respeto pero también de deseo de superar algunos de sus viejos hábitos. Si leo Paisaje y memoria de Schama o Mujeres de los márgenes de Natalie Zemon-Davis no puedo menos que pensar cómo esos nuevos métodos de introspección al pasado han renovado nuestra manera de pensarnos a nosotros mismos. Aquí reside el valor educativo que el aprendizaje de la historia tiene para una sociedad de la información y de la inteligencia emocional.
La lectura de un buen libro de historia nos prepara para posicionarnos mejor ante las responsabilidades cívicas. Por eso la educación de nuestros jóvenes debería comenzar con el fomento de tales lecturas. Aquí existe sin embargo un problema imposible de eludir. ¿Cómo van a tener acceso a esos libros si la mayoría de los docentes los desconoce? Por eso nunca será suficiente el reclamo auna reforma profunda de nuestro sistema de enseñanza, desde la escuela a la universidad, en todo lo referente al estudio de la historia; hoy inscrita en ese cajón extraño llamado sociales que no gusta a ningún espíritu libre. Cuando llegan a la universidad con la sensación de que la historia es eso que les han enseñado en la escuela (la escuela de verdad, la única que conocen) y quieren profundizar en ello, las facilidades son para quienes no cambian esos entumecidos procedimientos. Un mecanismo burocrático, que haría palidecer a las pesadillas de Kafka, favorece esa parasitaria línea de actuación al servicio del dogma, insensible a lo que ocurre en el mundo real, sujeto a unas normas de reproducción administrativa. Nuestro país se aleja de las maneras de hacer historia de los países de su entorno económico, social y cultural. Estamos a punto de convertirnos en una colonia cultural consumista de la historiografía foránea como ocurrió en los peores tiempos del franquismo: una época en la que la lectura de los libros de Braudel, Duby, Le Goff y otros cuestionaba las explicaciones en las aulas y los proyectos de investigaciones de los mandarines que en privado tachaban esos trabajos de modas pasajeras frente a lo eterno que ellos representaban. Yen parte tenían razón, pues la casta burocrática se ha reproducido hoy, en un país sin embargo que está a años luz de aquel régimen de grises y de impedimentos a la creación. Naturalmente eso ocurre cuando un sistema se vuelve sordo y ciego ante lo cambios producidos a su alrededor: se cosifica como se hubiera dicho en el teatro de los años cuarenta. Si no se favorece el espíritu innovador, si la historia está sometida a la burocracia administrativa y a las veleidades del poder público, no hay nada que hacer: no se recomiendan los buenos libros de los buenos historiadores del siglo XXI para no cuestionar la idea que de la historia tiene el gobernante de turno, que a lo sumo le llega un eco lejano de cuando estudió hace veinte o treinta años con unos métodos donde dominaba la historia inmóvil, la lucha de clases, el precio del trigo, las nóminas de los sargentos y otros lugares comunes del espíritu revolucionario tan entrañable en lo personal como premioso en lo metodológico. Esa manera está todavía en la escuela: quizás ya no se plantee en serio conocer a Leonardo da Vinci como una respuesta a los conflictos de la lana en Florencia, como se hacía en mi universidad en los años setenta, pero aún se siguen utilizando en los centros escolares manuales y fichas pedagógicas en las que se muestra a los adolescentes frases perentorias, sin ninguna razón de ser, salvo la pereza administrativa, cuya historia no es más que una sucesión de tópicos que van desde la identificación de la Edad Media y el feudalismo, como proponían los manuales de la extinta Unión Soviética, hasta la afirmación políticamente correcta de que la cultura árabe de al-Andalus era muy superior a la cristiana de su tiempo, una idea afín a Lawrence de Arabia, y que hoy provoca sonrisas entre los medievalistas, y así hasta miles de ejemplos más, cuya mención convertiría el listado en una historia de la necedad.
La escuela primero y la universidad después está obligada a dar a los jóvenes los instrumentos necesarios para adquirir una educación acorde con su tiempo, la primera década del siglo XXI, que es el tiempo del mp3 y de las aventuras de Potter, pero que una administración perezosa (y perversa, diría Michel Foucault) quiere convertirlos en los tiempos del botellón, de ejercicios espirituales en ismos exóticos y otras lindezas por el estilo, financiadas con fondos públicos de los impuestos de los ciudadanos, cuando no en operaciones de blanqueo de dinero, cuyo único fin es el desprestigio de los jóvenes, un colectivo brillante en sus anhelos, robusto en sus sueños, provocador en sus planteamientos, que no atiende consignas gastadas; un colectivo cuya identidad sería más firme si supiera encontrar en la educación de la historia un cauce para la vida futura. Esta sugerencia se puede formular con la calma interior que dan los años, pero también se puede hacer con la irritada insatisfacción al comprobar cómo se malogra toda una generación sin hacer nada para remediarlo, confirmándose una vez más la juiciosa observación de Henry Adams: "A lo largo de la historia humana, el desperdicio de la inteligencia ha sido abrumador y, como esta narración trata de demostrar, la sociedad ha conspirado para promoverlo".
No puedo imaginar una época sin su propia historia. Ya lo decía el irreprochable historiador R.G. Collingwood, "cada nuevo historiador no contento con dar respuestas nuevas a viejas preguntas debe revisar las preguntas mismas." Esa es la tarea en la que estamos empeñados muchos hombres y mujeres en todo el mundo sin reposo, sin atajos, con precisión, con rigor, lejos de cualquier impostura y devoción a causas espurias. Uno de los retos del historiador del siglo XXI es consigo mismo, con su imaginación moral, con su capacidad de combinar aspectos diversos de la vida humana, consciente de que su oficio no es una isla en medio de otras islas, sino un trozo de tierra fértil gracias a que está en relación con otras tierras tan fértiles y creadoras como el suyo. El historiador retorna así a la sociedad lo que ha recibido de ella, al hacerles entrega a los conciudadanos del conocimiento adquirido en los largos años de aprendizaje, en contacto con documentos difíciles, en lenguas imposibles y caligrafías cuyo desciframiento exige a veces toda una vida. Percibe en ese momento la verdad de su trabajo y convierte el esfuerzo personal en un servicio a la comunidad.
Otro de los retos del historiador del siglo XXI muestra que nunca se doblegará a ninguna dictadura, a ningún ritual de tinieblas, a ninguna inquisición por enmascarada que venga; tratará de educar no de divertir, y hacerlo por los medios que el siglo XXI ha puesto a su alcance: la escritura en primer lugar, pero también los medios audiovisuales, incluida la televisión, una herramienta eficaz si sabemos sacarla de su actual deriva. Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, responderé que ese esfuerzo en bien poco si tenemos en cuenta que nuestro futuro depende de cómo se escriba el pasado.