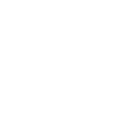30: Entre la revoluición y la contrarevolución: Del 4 al 22 de octubre de 1979
Washington, Londres y París tenían su atención fija en España. Tras la "Revolución de los Clavales" que había derribado la dictadura que António de Oliveira Salazar impusiera en la década de los 30, Washington había temido un gobierno de extrema izquierda en Lisboa. Y ahora España, por eso, Carter, con el apoyo de Margaret Thatcher, ayudar al gobierno español para impedir la revolución comunista. Helmuth Schmidt, el canciller alemán, se unió a la iniciativa.
Por su parte, Cyrus Vance, aunque no opuesto a un gobierno de centroizquierda, no queria ver a los comunistas en un gobierno de coalición. El 14 de octubre, Thatcher telefoneó por "casualidad" a González para advetirle sobre el peligro de ser demasiado de izquierdas (a la Dama de Hierro no le hacía ni pizca de gracia ver al PIS en el gobierno). Uno de los momentos claves de la conversación Thatcher-Gonzalez llegó cuando el presidente español le dijo a Thatcher que, por supuesto “No deseamos volvernos comunistas", a los que la premier británica replicó: “Bueno, Kerensky tampoco quería.”
El lunes siguiente al fin de semana revolucionario, los mismos funcionarios públicos fueron a trabajar como de costumbre. La policía patrulló las calles coo siempre y los militares siguieron al mando de los mismos generales y oficiales de siempre, salvo por Milans del Bosch, Merry Gordon y los demás golpistas arrestados.
El gobierno tampoco había cambiado mucho, salvo que, en lugar de haber un primer ministr, estaba un comité de seis "comisarios populares". La estructura del estado seguía en su sitio. Sólo se le habían añadido algunos comités de trabajadores. El humor de los funcionarios se lee en un artículo escrito por Pedro Rodriguez para ABC,publicado el 10 de octubre:
No hay palabras para poder expresar nuestra indignación y pena...la gran tarea por la que lucharon nuestros padres se ha venido abajo por la traición de nuestras gentes. España, ayer invencible, hoy se encuentra derrotado por la felonía y la cobardía. Los socialistas sabían que Suárez estaba a punto de devolver el orden y la prosperidad a España. Era cuestión de unos pocos meses, tal vez de unas solas semanas. Por eso González, Guerra y compañía nos han apuñalado por la espalda, no sólo traicionando a la monarquía, al gobierno y a las fuerzas armadas, sino a todo el pueblo español, que sufrirá las consecuencias de siglos de miseria.
Rodriguez escribió lo que pensaba y resumió lo sentido por muchos oficiales, funcionarios, burgeses y partidarios del antiguo régimen o de las filas conservadoras. Al mismo tiempo que la revolución empezaba a declinar, nacía la contrarevolución, cuya voz podemos escuchar en este articulo, que fue publicado sin problema alguno.
La ira se dirigía contra el PSOE. No contra el PCE. Para muchos españoles, González y Guerra era unos traidores. Eran los "Comisarios del Pueblo", lo quisieran o no. La tragedia radica en esto. Que los líderes del PSOE no pudieran verlo. Sólo veían los viejos enemigos: El PCE y el PIS. Ellos habían intentado ayudar a España y salvar la monarquía. No habían podido, pero lo habían intentado todo. Para ellos, la revolución era un incómodo incidente que esperaban solucionar, pero sin por ello ganarse la gratitud de los contrarevolucionarios
Mientras, el PCE estaba inerte. La revolución misma había roto sus filas y su control de los hechos. De manera increíble, había quedado fragmentado en un número interminable de comités que no prestaban atención a los demás. Hasta el final de 1979 Iglesias no tenóa organización a la que recurrir y, a partir de entonces, una muy débil. En España, en el otoño invierno de 1979, el peligro bolchevique no era real.
Los problemas comenzaron cuando González quiso gobernar. Intentó convocar elecciones cuanto ántes, pero el PIS estaba ansios9 por postponerlas hasta el otoño def 1980, para dar tiempo a la revolución a consolidarse. A finales de octubre de 1979 se puso unj afecha: el 1 de marzo de 1980.