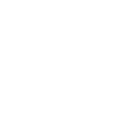El siglo tocaba a su fin, aunque nuestro calendario nada tenía que ver, nunca había podido
deshacerme de ciertas cicatrices de mi niñez. Recordaba la comida, el calor de una madre y
sobretodo las costumbres helénicas.
Pensativo y nostálgico con el vaiven del dromedario y el sofoco asfixiante del
desierto guiábamos a los colonos a su nuevo hogar.

La derrota Mameluca había derivado en revueltas y anarquía en las partes más lejanas de El
Cairo y para evitar que se propagara por nuestras tierras, nuestro Sultán decidió
repoblarlas e incorporarlas al Imperio.
Concluido el trayecto, recibí la autorización de abandonar el ejército y disfrutar de
mi vejez donde quisiera. Elegí un precioso paraje cerca de Jerusalén. Me establecí en una
humilde casa donde conocí a Ibrahim.

Ibrahim era hijo de un comerciante de telas, huérfano de madre e hijo único. Pasaba las
tardes conmigo escuchando historias que devoraba sin parar, empapándose de todo cuanto oía
y admirando mis vivencias tan alejadas de aquella monotonía.
Le pedí que recopilara todos mis escritos y siguiera con los suyos la historia de este
gran Imperio, su palabra me regocijó y su compañía me ayudo a soportar los achaques de una
vejez llena de metralla, reuma y una artrosis que ya no me permite escribir.
Ahmet Sahin, musulmán, siervo del Sultán y del Imperio Otomano....o Nikos Papasoglou,
cristiano, libre y griego.